¿Le interesa el idioma español y se preocupa por la corrección, el estilo y las variaciones de la lengua española? ¿Siente curiosidad acerca de las variaciones española y argentina o americana del Español estudiadas en textos cultos de referencia? En este curso se estudian empíricamente algunos aspectos relevantes de esas variedades de la lengua con datos significativos de las versiones hispanas de J. D. Salinger: «El cazador oculto», argentinas; y «El guardián entre el centeno», españolas. Las Encuestas de Evaluación de la edición anterior (http://bit.ly/1QYPAJI) permiten hacerse una idea cabal de las consideraciones que ha merecido el curso. En este curso, con una consideración policéntrica de la lengua, se pretende activar o potenciar el interés por la corrección de los textos propios y ajenos; por las diferencias de estilo en dos versiones de G. V. Higgins; y por las variedades peninsular y argentina o americana de la lengua española en las diferentes versiones de J.D. Salinger. La finalidad del curso es doble. Ante un texto ajeno suscitar el interés sobre lo que se dice; y sobre cómo se diría mejor: con más claridad, con más precisión, con más propiedad, con un ‘estilo’ de mayor calidad argumentada lingüísticamente. Y, ante un texto propio, suscitar la preocupación sobre cómo decir mejor lo que se pretende: con más claridad, de manera unívoca; con más precisión; con gusto más general y sancionado; con ‘estilo’ de mejor consideración. Finalizar este curso le permitirá: 1. Primero, identificar, advertir y argumentar las posibles inconvenientes (sin prestigio) de expresión en textos de autores españoles. 2. Segundo, estudiar y evaluar las alternativas y variaciones (¿de estilo?) entre dos versiones españolas actuales de «Los amigos de Eddie Coyle», de G. V. Higgins (1973 [El Chivato] frete a la versión de 2011), 3. Tercero, estudiar y evaluar empíricamente algunos aspectos significativos de las alternativas y variaciones del español en España y en Argentina con datos de las cuatro versiones en español de J. D. Salinger («El guardián entre el centeno», versiones españolas de 1978 y de 2007; y «El cazador oculto», versiones argentinas de 1961 y de 1998). Estos dos últimos objetivos tiene más valor por dos motivos: • Los textos de observación cumplen, sin duda, una condición esencial en el análisis y evaluación empírica lingüística: la condición de la ‘paráfrasis’: real (con diferencias de estilo, en los textos de Higgins) o alternativa (con variaciones de lengua, argentina y americana, o bien peninsular, en las versiones de Salinger), que dicen, o pretenden decir lo dicho en el texto fuente. • Las versiones de ‘El guardián…’ / ‘El cazador…’, desde distintos asuntos permiten referirse a las variaciones de lengua según los diferentes momentos de la versión o según la variedad territorial de lengua. No es un curso sobre datos. Es un curso que, con algunos datos, opera sobre la competencia en advertir inconvenientes o aciertos expresivos y sobre la valoración y argumentación de diferentes alternativas de expresión y de algunas manifestaciones de la variedad argentina y española de lengua.
Entrevista a Andrés Ehrenhaus

Reviews
4.6 (1,502 ratings)
- 5 stars73.30%
- 4 stars20.70%
- 3 stars4.19%
- 2 stars1.06%
- 1 star0.73%
A
Jun 17, 2020
Me agrado mucho el curso, logre comparar y corregir las variantes que se tienen en cada lengua así como ver los puntos de vista de los entrevistados ya que me nutrieron mucho sobre sus opiniones.
MH
Jun 26, 2020
Me ha encantado. Súper completo. Las entrevistas me han parecido de lo más entretenidas e interesantes, y tanto el profesor Santiago Alcoba como la profesora Cristina Buenafuentes son excelentes.
From the lesson
Diferencias de estilo y variaciones de lengua en «El guardián entre el centeno» (I)
En esta parte se comienza el estudio de algunos aspectos de la lengua suscitados por el contraste entre las dos versiones en español peninsular de una obra de referencia de J. D. Salinger: «El guardián entre el centeno», de Carmen Criado (1978) y la versión revisada por la misma autora (2006): el uso de los tiempos, la concordancia, el léxico, el uso de la negación, las colocaciones y las frases hechas.
Taught By
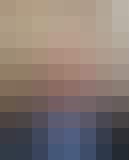
Santiago Alcoba
Catedrático de Lengua Española

Cristina Buenafuentes
Profesora Agregada interina de Lengua Española
